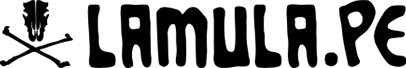Lo rural que olvidamos
Contexto histórico sobre las relaciones entre el ámbito rural y el urbano
In order to understand what the world would become, we must first know what it was
Este artìculo tiene como objetivo establecer una base análisis para entender las relaciones entre el mundo rural y el urbano. Distintos acontecimientos en el tiempo son los seleccionados para la elaboración de este contexto. La desigualdad estructural y el servilismo han sido heredados en el espacio geográfico denominado ‘Perú’ a través del tiempo (como mínimo desde la colonia). Dos Repúblicas (españoles e indios) existieron durante el periodo de presencia española. Cada una de ellas estuvo constituida por un marco jurídico propio (erosionado por la aparición del mestizaje). Además, fue establecida una jerarquía de índole corporativa (teoría del cuerpo social tomando como referencia al rey quien era la cabeza) que posicionó a los españoles en una posición hegemónica (tronco y extremidades superiores) frente a los indios en posición subordinada (extremidades inferiores como los pies). En general: en las grandes ciudades residió la población española y criolla; mientras que en el campo, los ‘indios’. La República de Españoles ocupó el centro y la de Indios, la periferia.
La población natural/aborigen integró la corona de Castilla a partir de la conquista, asumiendo la condición de vasallo del rey dentro de la monarquía. Esta posición estuvo sujeta tanto al pago de un tributo al monarca como asimismo a la cesión de parte de su fuerza laboral, conocido como el servicio personal. El tributo en un inicio fue pagado en especie (frutos de la tierra y otros productos) pero cambió con su monetización. Si el pago en especie ameritó la producción individual y colectiva al margen del estado virreinal (lo que otorgó cierta autonomía a las comunidades), el pago en moneda llevó a la dependencia por la vinculación al mercado. Los individuos debieron trabajar a cambio de una retribución monetaria para pagar el tributo. El rey concedió a sus vasallos el respeto de las propiedades comunales, el derecho a la evangelización financiado por su propio tributo y la asignación de un defensor jurídico.
En la primera etapa colonial, la institución que prevaleció en el campo fue la encomienda, que fue asignada por merced real a los españoles que sirvieron a la corona en la expansión de su territorio en América. Estos individuos recibieron los tributos y el servicio personal que correspondieron al rey. Los encomenderos fueron ‘señores de indios’ y no de tierras1. Las encomiendas fueron formadas ante la ausencia tanto del mercado como de la moneda en el ámbito rural. La causa radica en que durante el periodo prehispánico el tránsito de bienes/servicios fue dirigida por la política fiscal inca (no por transacción monetaria)2. De esta manera, las comunidades pasaron a depender del encomendero respectivo. Esta institución rural fue perdiendo importancia: adquirió un tinte rentista e inició su transformación en hacienda mediante las composiciones de tierras.
Siglos después, el campo estuvo conmocionado tras la rebelión de Túpac Amaru II. Esta sublevación culminó con el desplazamiento de la nobleza nativa por españoles. La ‘nobleza inca’ y los jefes étnicos perdieron su preponderancia social pasando a jugar un rol subalterno. Las medidas contrainsurgentes del virrey generaron una represión por el miedo ante un nuevo levantamiento que pusiera en jaque a la corona. Por su parte, el siglo XIX refleja la existencia de un campesinado inserto en relaciones de servidumbre. Su fuerza de trabajo quedó supeditada arbitrariamente a latifundistas que residieron tanto en ciudades como en haciendas rurales.
Tres sucesos trascendentales señalaron la pauperización del campesinado indígena frente al propietario urbano y rural desde la Independencia en adelante. Estos son: el desconocimiento de ciertos derechos que los indígenas tenían en la antigua legislación colonial, la ilegalidad de las comunidades y la nueva economía tributaria gracias al recurso guanero. La primera de estas medidas fue realizada por José de San Martín, transformando las leyes fundamentales de la colonia para constituir una sola república unitaria. Mientras que en la colonia existieron marcos jurídicos independientes (dos repúblicas) que permitieron cierta autosuficiencia y defensa de los ‘indios’, la creación de una sola República benefició a los criollos y mestizos, porque la república peruana fue establecida sobre la base de la república de españoles y no de indios. El desplazamiento de la presencia española por los criollos y mestizos peruanos implicó que estos últimos se posicionaran en el centro de la jerarquía social. Este proceso condenó a la población rural a un papel subordinado y a ser sujetos de explotación por la nueva élite. Esta situación fue legitimada a partir de la aparición de un discurso naturalista de la superioridad biológica de unos sobre otros.
La segunda disposición es el decreto dado por Simón Bolívar colocando a las comunidades indígenas al margen de la ley. La ideología liberal de la época consideró a la tierra como uno de los factores productivos principales. Este factor debía ‘liberalizarse’ para lograr una producción más eficiente. La liberalización implicó la abolición de restricciones jurídicas que impidiesen la compra/venta libre de propiedades. Una parcela en manos de comunidades o de la iglesia estuvo impedida de ser hipotecada. Por ello, hubo campañas de ‘desamortización’ de propiedades comunales y eclesiásticas para su cesión a privados en búsqueda de una producción más eficiente.
Los dos primeros sucesos señalados favorecieron la expansión de las haciendas en el espacio rural. Los latifundios fueron importantes soportes del poder de un caudillo regional en su lucha por acceder a cargos públicos. Un caudillo tuvo mayores chances de prebendas locales dependiendo de la importancia de su hacienda y la de sus aliados. Fueron preponderantes para el abastecimiento de provisiones con los cuales sostener un ejército o una montonera según la disposición del líder. Sin embargo, caudillos como Gamarra, Salaverry o Castilla no fueron terratenientes. Las haciendas fueron importantes pero no decisivas en el acceso de un militar a la presidencia.
La tercera disposición que llevó a la definitiva pauperización indígena fue la desaparición de la protección estatal propia de la colonia debido a la importancia que en esa época tenía el tributo indígena mientras que a mitad del siglo XIX el guano hizo innecesario el tributo. Así, los ingentes recursos económicos obtenidos por la explotación del guano brindaron una base económica para eliminar esta carga fiscal. La ejecución de esta política fue dada durante el gobierno de Ramón Castilla. La existencia del tributo durante la colonia implicó el respeto de la monarquía por la propiedad comunal de tierras. La desaparición del pago generó la eliminación de su contraprestación: el estado republicano ya no respetaría la propiedad de las tierras. Esto dio puerta libre para la formación, proliferación y consolidación de las haciendas. El objetivo de esta medida fue la modernización rural. Pero su realización permitió la acentuación del empobrecimiento del indígena con beneficio para los hacendados y la oligarquía. El campo experimentó dos fenómenos: la concentración de tierras en pocas manos y la aparición de campesinos sin tierras que debieron trabajar para otros.
Las tres disposiciones decimonónicas presentadas contribuyeron a la consolidación de los latifundios. Estas unidades de producción rural afirmaron y acentuaron los mecanismos laborales servilistas provenientes de la colonia. La población rural fue empleada bajo diversas formas como el yanaconaje, aparcería, colonato, pongaje, etc. La remuneración por estos trabajos no fue en dinero en la mayoría de casos, sino que constituyeron la cesión de su fuerza de trabajo a cambio de tierras para su sustento. El motor del trabajo servil fue la concentración de deudas bajo la figura del enganche, que consistía en reclutar trabajadores campesinos para las explotaciones modernas haciendas o minas. Este reclutamiento consistía en adelantar un dinero que obligaba a trabajar un número de meses en la explotación moderna. Así, la deuda de un trabajador era incrementada para contar con él por más tiempo. Los latifundistas se configuraron como la máxima autoridad de los lugares donde estaban sus propiedades. En algunos casos llegaron a tener mayor poder que el mismo estado. El gobierno central los dejó obrar a su conveniencia a cambio de su apoyo político.
La Guerra del Pacífico puso en evidencia las negligencias cometidas sucesivamente por los diversos gobiernos peruanos. Por ejemplo, la construcción de los ferrocarriles con los ingresos del guano resultó un fracaso para integrar al país. Esto porque las líneas férreas no siguieron trayectorias verticales en el territorio (que permitan la formación de mercados internos) sino líneas horizontales que acentuaron los enclaves económicos (desde el centro productivo hacia el mar para su exportación). El gobierno acentuó la persistencia de los enclaves agrícolas y mineros con este accionar. El efecto derivado fue la consolidación de la dependencia al mercado internacional.
La invasión chilena de la sierra peruana llevó a la resistencia nacional protagonizada por Cáceres y durante este periodo se produjo una breve confluencia de intereses entre campesinado y terratenientes regionales. La diferencia entre ambas colectividades fue puesta al margen momentáneamente. Este escenario fue facilitado por la aparición de un enemigo común. Los habitantes rurales fueron reclutados al ejército mediante la leva. Quedaron desarraigados de sus hogares para formar parte del pelotón. El traslado de su comunidad (o lugar de procedencia) al campo de batalla en plena guerra les dejó sin mucho tiempo para su preparación militar. En este episodio resaltó Andrés Avelino Cáceres como líder en un contexto funesto. Armó el Ejército del Centro (que luchó en la campaña de resistencia hasta su derrota en Huamachuco) mediante sus relaciones con gamonales serranos y comunidades atacadas por chilenos. Las montoneras indígenas fueron indispensables en la campaña de resistencia. Los campesinos que lo apoyaron esperaron una retribución cuando Cáceres fue presidente.
Un momento de tensión aconteció entre el gobierno y el campesinado durante la posguerra. Surgió una rebelión liderada por Atusparia en Ancash tras el aumento del impuesto a la sal durante el gobierno de Iglesias. Además, durante el gobierno de Cáceres se rebeló Tomás Laymes (su anterior camarada) al experimentar una traición del caudillo (represión a las guerrillas que tomaron haciendas como pago por sus servicios en la guerra). La causa fue una supuesta alianza entre el presidente y los gamonales a expensas del campesinado. También fue reinstaurado el tributo indígena bajo la forma de contribución para aliviar el alicaído tesoro público. En 1895, Piérola empleó el descontento rural para formar montoneras con el objetivo de sacar a Cáceres de la presidencia. El ‘Califa’ asumió el rol de defensor de los indios para canalizar su apoyo en réditos políticos propios. Los habitantes del campo fueron actores activos en la política a fines del XIX.
Los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del s. XX reflejan el esplendor del orden oligárquico. Pocos individuos concentraron la propiedad de la tierra (agroexportadores norteños y gamonales serranos). Otros pocos contaron con importantes capitales para constituirse como financistas. Algunos empresarios establecieron un sistema comercial para hacerse de lanas con el fin de exportar. Contrapuesto con el robustecimiento del sector privado, el gobierno central siguió débil y limitado. La oligarquía y el gamonalismo se complementaron para controlar el país: los primeros en las ciudades y a través del estado, los segundos en el campo y en las haciendas. Los gamonales pusieron ‘orden’ en el campo ante la precariedad del estado.
Ninguna constitución incluyó alguna sección sobre a población indígena hasta las primeras décadas del s. XX. Sólo existieron disposiciones en el código civil y algunas resoluciones legislativas3. La nación peruana existente no incluyó a la mayoría de habitantes del país. El Perú evidenció un grado de fragmentación social articulado por la desigualdad (empleo arbitrario de la mano de obra indígena). Este escenario refleja la conocida existencia de los dos Perús: el oficial y el profundo. La situación era más compleja en el ‘profundo’. Un campesino de Huancavelica, otro de Cusco y uno de Cajamarca tuvieron circunstancias de vida diferentes. La fecundidad de la tierra condicionó la producción agrícola.